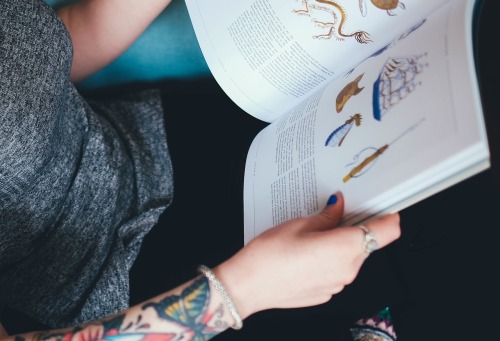
Uno pensaría que el concepto de narrativa es más propio de la escritura de ficción. Sin embargo, cuando se le aplica a la escritura académica, puede haber grandes y favorables sorpresas en el resultado final.
Todo texto, literario o no, necesita de un hilo conductor que se vaya desenrollando para narrar su historia. En las obras académicas, en general, muchas veces se olvida atender esta fluidez textual.
En donde es más útil pensar en el texto como una historia es en la escritura didáctica, aquella diseñada para educar a partir de un plan de estudios estructurado y bien definido. Y si el material está pensado para emplearse de manera autodidacta y autodirigida —para programas de educación a distancia—, la necesidad de lograr un relato detrás de la exposición académica se vuelve imperativa.
Hay una premisa fundamental: lograr que la persona lectora comprenda, por sí misma, todos los contenidos, sin experimentar la necesidad de que alguien más se los explique.
La escritura académica con fines didácticos no debería limitarse a exponer: debe ser capaz de narrar sus contenidos. Por esa razón, paso a paso, el texto debe ir proporcionando todo lo que se necesita para comprender. El discurso debe incorporar la voz docente, la de quien acompaña al estudiante en su viaje de aprendizaje. Esa voz que le dice a uno “observe esto, póngale atención a aquello, no se preocupe tanto por esto porque usted ya lo aprendió en otra asignatura, refuerce su aprendizaje de esta manera…”.
¿Cómo se logra esta especie de narración académica?
Lo que comparto aquí no es ciencia, sino aprendizaje surgido de la experiencia. Estas son tres técnicas de edición, surgidas de mi quehacer cotidiano, para lograr textos que se puedan leer de un tirón, de manera fluida y agradable, como haciendo un viaje, a pesar de las muchísimas horas de escritura, edición y reescritura a la que se le sometió y de la que su lector nada sabrá. Y a pesar de que el lector espera, de entrada, un texto denso en contenidos y que deberá ir abordando poco a poco, en sucesivas sesiones de estudio.
Crear una conexión personal con quien está leyendo
El acto de lectura es, en nuestra cultura, un acto solitario. La persona que lee está en la intimidad de su casa, en un autobús, en un espacio público. Pero, con pocas excepciones, está sola. Es necesario crear zonas de diálogo directo con esa persona que nos lee. En esos puntos estratégicos de la obra, podemos tomarnos la libertad de hablarle de usted (o de tú, o de vos, según el estilo de habla de la zona en donde se publique la obra y su público). Así le hacemos saber que es usted y nadie más a quien tenemos en mente. Es preferible evitar expresiones como “el estudiante deberá comprender…” o “el lector encontrará de utilidad…” u otras maneras en las que se habla en tercera persona, de una figura abstracta que en nada se relaciona conmigo, yo que leo. Peor todavía, esas formas se expresan forzosamente con el género masculino. En cambio, yo, que leo, tengo el sexo que conozco y tengo todo el derecho del mundo a ser una mujer lectora, por ejemplo. Si le hablo de usted evito, de plano, el problema de si quien me lee es hombre o mujer. Esta persona empleará su propia subjetividad para completar el panorama y podemos pasar al siguiente párrafo sin escollos.
Tener cortesía
En esta relación personal, con usted que lee, hay que mantener las normas de cortesía: salude, comente, despídase. Esto se traduce en partes del texto, como introducción, desarrollo y conclusión, tanto de la obra como de cada una de sus partes principales (partes y capítulos). Esos son los lugares en donde el usted cabe sin problemas. Ya reservaremos el uso del impersonal para la exposición de contenidos académicos propiamente dicha.
Llenar los vacíos
Desde el inicio, hay que ir contando todo lo que la obra ofrece, el orden en que se encuentra, por dónde comienza y por qué, qué puede esperarse de ella y cómo podré sacar la mayor ventaja de los recursos que me ofrece. El libro es una zona de diálogo y de exploración. Debo recordar que quien abre la página por primera vez se encuentra en terreno ignoto y es mi deber narrativo irla llevando paso a paso por todo lo que necesite para internarse de lleno en el terreno del libro. De ahí que sea tan necesario incluir una introducción general para toda la obra y una sección introductoria en cada tema o capítulo.
En la escritura literaria, se vale y es hasta deseable crear el suspenso y guardarse información. En la escritura académica encontramos lo opuesto: siempre hay que ir dando el panorama de lo que viene, para que yo, al leer, pueda tomar la decisión de continuar o pasar a la siguiente sección. Es necesario que pueda verse el panorama completo desde antes de leer, para sacar el máximo provecho de la lectura posterior. Y una vez finalizada, hacer de nuevo un repaso o recordar cuáles serán los puntos clave imprescindibles para continuar con el aprendizaje.
Crear una transición fluida de un texto a otro
En todo momento que se escriba, conviene recordar que se viene de algún lugar y se va a otro. Así, de vez en cuando es necesario recordar lo que ya se vio (“ahora que usted ya conoce tal cosa”) con el fin de pasar a la siguiente (“vamos a profundizar en tal otra”).
Esto se debe trabajar con especial énfasis en las introducciones y conclusiones de los temas. Cuando pase de tema o capítulo, dígale a la persona lectora qué esperar de lo que viene, qué necesita llevarse de este capítulo y qué debe recordar por siempre, independientemente del siguiente capítulo.
Y al llegar al final del libro, por cortesía, diga adiós. Siempre es bueno tener un cierre, para poderse despedir de la obra que me motivó a leerla desde el principio y que, al final, obró su transformación en mí. Porque una obra didáctica que no transforme no es obra didáctica, ya que todo aprendizaje es una transformación.
Crear marcas para la relectura
La obra didáctica no solo se lee; también se estudia. Se lee una vez y luego se regresa, se subrayan fragmentos, se toman notas, se hacen fichas, se realizan esquemas y resúmenes y, si las tiene, se ejecutan actividades para afianzar el aprendizaje.
La narrativa debe ser capaz de llevarme de la mano tanto en mi primer recorrido, como en mi relectura. Por esa razón, los temas deben estar muy bien separados, los títulos y subtítulos han de ser muy claros, debe haber abundantes apartados y, si es posible, debe haber recursos adicionales al texto escrito, por ejemplo, de naturaleza gráfica. Así es posible que el estudiante recuerde algo no porque lo leyó, sino porque lo vio, en la forma de lista, de cuadro, de figura o de fotografía de apoyo.
Crear un ritmo de lectura
La extensión de las partes de la obra (temas o capítulos) ha de ser similar, para lograr un ritmo de lectura. Cada quien tiene su propia velocidad para leer, releer y estudiar. Pero también tiene una memoria interna: una vez que se ha leído el tema 1, en esa memoria se guarda el tiempo estimado de lectura, estudio y repaso, se proyecta el resto de lecturas del libro de texto con esa variable. Si un capítulo duplica al anterior en extensión, la experiencia —por comparación— se vuelve tediosa. Se tiene la sensación de que el tema es interminable y se pierde algo de la motivación ganada antes.
La regularidad —saber qué esperar en el texto— es también un factor que le ayuda a quien lee a experimentar tranquilidad y, desde la predictibilidad del comportamiento del texto, acostumbrarse a la información y buscarla, cuando le haga falta.
En síntesis
Cada obra y cada tema necesita de un hilo conductor para su exposición. Ese hilo se crea en la escritura y, aunque sea invisible, se reconoce en la lectura como una experiencia de fluidez en un relato intangible.
Estas son solo algunas técnicas para alcanzar esa fluidez, pero no son las únicas: escriba, experimente, lea, edite, reescriba y relea. Cuéntenos sus descubrimientos y cuáles técnicas ha utilizado con éxito para lograr la narrativa de su texto académico.
(Fotografía: cortesía de Pixabay.com)






